La tercera oportunidad fue clímax tanto para ellos como para mí. Cuando abrí los ojos en el tanque, una Figura Oscura me observaba.
Mi instinto me llevó de inmediato a un estado de alarma, a pesar de no comprender con exactitud qué era lo que tenía al frente. Todas las bombillas del salón estaban encendidas, y sin embargo, la Figura lograba engullir toda la luz que le alcanzaba, dando la impresión de ser un sinuoso agujero negro. Era delgado y sumamente alto; más alto que mi tanque. No tenía ojos, ni cuencas, ni rostro… ni siquiera forma humana, pero, aun así, respiraba encima del cristal, empañándolo, y me observaba.
Cerré los ojos en el más vehemente pánico, y me sentí cayendo, convulsionando, agonizando.
En eso caí en la cuenta de que se estaba drenando el líquido de mi tanque. Me habían desprendido de los cables y tubos, y mis contracciones eran enviadas por mi estómago y pulmones, que luchaban entre arcadas por expulsar el líquido de mi interior y dejar entrar oxígeno.
Aún aterrada y desorientada, reducida a una incómoda posición fetal en el fondo de mi tanque, pude ver todo a mi alrededor claramente por primera vez. La Figura Oscura se había ido, pero había dejado el laboratorio sumido en latente caos.
El aire estaba invadido por una gruesa nube de humo y olía a cables quemados; las extravagantes computadoras que quedaban encendidas mostraban urgentes mensajes de error, y un rastro de gruesas gotas de sangre partía desde el centro del salón y se perdía más allá de la puerta.
—La trasera tampoco abre, ni con tu carné, ni con el mío —llegó diciendo una joven científica, que entró al salón casi corriendo y se detuvo de súbito al verme en el fondo del tanque— ¿Qué estás haciendo?
—¿Quieren que terminemos el experimento? ¡TERMINARÉ EL MALDITO EXPERIMENTO! —Exclamó una recia voz detrás de mí.
El cilíndrico cristal que me rodeaba de repente comenzó a vibrar y a descender poco a poco, hasta que desapareció por completo bajo el suelo y yo estuve libre. Sin embargo, yo no tenía fuerzas -ni físicas ni psicológicas- para levantarme.
La científica nos miró alternativamente a mí y a su interlocutor, titubeando, pero finalmente se dio una brusca media vuelta y salió trotando del salón, para volver momentos después con una silla de ruedas.
Entre ella y el otro científico, (también joven, quizás un poco más de treinta), me secaron, me vistieron con una bata quirúrgica y me cargaron hasta la silla. El hombre me movía de forma atropellada y me apretaba con fuerza, como si me tuviera rabia.
La mujer se situó a mis espaldas para empujar la silla hacia afuera, y justo antes de salir pude identificar a dos científicos más, alineados en el suelo uno junto al otro al fondo del salón, rígidos, pálidos y con sus ojos dilatados en imperturbable conexión con el techo.
Los pasillos que recorríamos se me hacían demasiado largos. Eran tan fríos, silenciosos y lúgubres que me trajeron de vuelta la penosa sensación de estar en un hospital, lo cual concordaba con el inquietante sendero de sangre que parecíamos estar siguiendo cual Hansel y Gretel a sus migas de pan. Esquina tras esquina el escenario seguía siendo el mismo: blancas paredes y puertas cerradas, así que toda mi atención sucumbía al piso, resignada a contemplar la irregular secuencia de gotas carmesí: gorda, chata, redonda… redonda, alargada, redonda… y al rodar sobre ellas perdían su forma y se mezclaban en mi imaginación fabricando criaturas y rostros repugnantes.
Comenzaba a marearme con mi sombrío pasatiempo cuando nos tocó hacer una parada forzosa, y encontré algo distinto qué mirar.
Nos habíamos encontrado de frente con el desdichado responsable.
—¡Evan! Evan ya basta… —la científica me dejó atrás y avanzó hasta su compañero para tratar de retenerle las manos, ya que, frenéticamente y con la mirada perdida, trazaba grandes letras sobre la pared usando la sangre que brotaba a borbotones de sus antebrazos— ¡BASTA! —le gritó, esta vez con la voz entrecortada.
—Déjalo. Ya acabaremos con todo esto —dijo con severidad el otro científico, que acababa de alcanzarnos, y la relevó en la tarea de empujar mi silla.
Una vez que los dejamos atrás, comenzó a enunciar rápida y mecánicamente una retahíla de información dirigida a mí.
—Tengo el deber de informarte que fuiste de utilidad para un valioso e importante experimento científico que busca poner a prueba la relatividad de la materia ante profundas conexiones neuronales. La teoría indica que, haciendo uso de ciertos compuestos químicos, la conciencia de un ser vivo es capaz de restaurar en su totalidad su propio cuerpo tras haber sido habituada a la reanimación en condiciones controladas.
Yo le escuchaba entre asombrada, confundida y molesta. “¿Fui de utilidad?” ¿Así le llamaban a haberme secuestrado, aislado y torturado durante quién sabe cuánto tiempo?
A pesar de mi indignación, no intenté replicar. La garganta me ardía, y ante la aparente posibilidad de que me liberaran, prefería mantener una actitud reservada.
Respecto a la explicación del experimento, muchas de sus palabras no hicieron click en mi ofuscado juicio, y ante las que sí lograba comprender, me mantenía escéptica. Todo indicaba que no eran más que una inmoral, ilegal y cínica pandilla de científicos locos.
Ingresamos a un cuarto pequeño y sin muebles, con el piso y las blancas paredes forradas en un plástico transparente. Me dejó en el centro y añadió un par de datos como que el experimento se repetiría exactamente igual en Washington, Moscú y Tokio, y que ya habían tenido éxito con dos especies de ratones.
La científica entró detrás de nosotros, arrastrando una especie de carrito sobre el cual transportaba un par de artefactos con oscilantes tubos y cables. Se agachó frente a mí y me miró a la cara con ojos tristes y enrojecidos.
—Vas a sentir hormigueos y calambres. Eso es normal —murmuró suavemente—. Pero necesito que me hagas saber si sientes algún tipo de corrientazo, dolor interno, punzada, picazón o quemadura en alguna zona. —con la mano derecha estiró algunos cables y tomó una pala de contacto similar a las de un desfibrilador, y con la izquierda tomó mi mano, en el reposa brazos de la silla— Si te resulta demasiado doloroso o incómodo hablar, simplemente me aprietas, ¿vale?
Yo asentí, sintiendo cómo comenzaba a distribuirse la corriente a través de mis piernas. El otro científico estaba deambulando de un lado a otro dentro de la habitación, a grandes zancadas.
—Ya puedes dejarnos, Will —añadió ella, un tanto irritada.
—Una cosa más —dijo éste, parándose de súbito y dirigiéndome la mirada—. Debes saber que quedaron sin ejecutar algunas de las muertes que estaban programadas, por lo que hay una ligera posibilidad de que el paso que estamos por llevar a cabo no tenga los resultados esperados. —Hizo una pausa para suspirar, y añadió en un tono profundo y afligido—: Lo siento… no tenemos opción.
Intercambió indicaciones con su compañera y salió del cuarto, advirtiendo que podía darnos una hora, quizás hora y media para el tratamiento.
Pero sólo tuvimos quince minutos.
Apaciguada por el monótono ronronear de la máquina y el continuo paso de suave corriente bajo mis músculos, comenzaba a adormilarme en la silla cuando un lastimero grito de horror desgarró el aire.
La científica se puso de pie de un brinco, soltando mi mano y dejando caer el aparato.





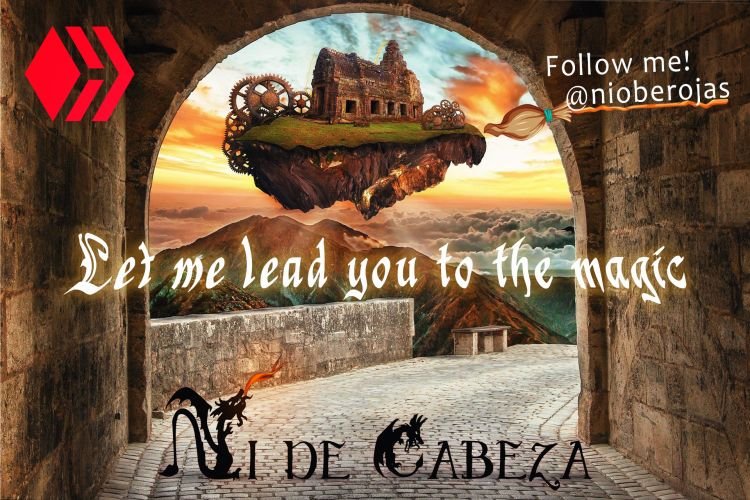

 o primero fue el día de la falla eléctrica. O por lo menos fue lo primero para mí, porque considerando lo nerviosas que parecían estar las figuras con bata blanca, ya habían estado salpicaditos de imprevistos mientras yo hacía vida en mi subconsciente.
o primero fue el día de la falla eléctrica. O por lo menos fue lo primero para mí, porque considerando lo nerviosas que parecían estar las figuras con bata blanca, ya habían estado salpicaditos de imprevistos mientras yo hacía vida en mi subconsciente.
 irst thing was the day of the power failure. Or at least it was the first thing for me, because considering how nervous the figures in white coats seemed to be, they had already been sprinkled with incidentals while I was making a life in my subconscious.
irst thing was the day of the power failure. Or at least it was the first thing for me, because considering how nervous the figures in white coats seemed to be, they had already been sprinkled with incidentals while I was making a life in my subconscious.
The rewards earned on this comment will go directly to the person sharing the post on Twitter as long as they are registered with @poshtoken. Sign up at https://hiveposh.com.