
Anochecía cuando Ignacio llegó a casa, con el morral a cuestas y la lengua afuera por la sed que tenía. Olga, su mujer, lo esperaba en la puerta de entrada, impaciente y malhumorada.
—¿Qué trajiste pa’ come’? —le preguntó después de rechazar el beso de bienvenida.
Ignacio bajó la mirada, compungido. Lanzó el morral sobre una silla de mimbre y pasó de largo hacia la nevera para beber agua. Olga, desesperada por el hambre que sentía desde la mañana, rompió a llorar. Le reprochó entre lágrimas que era un fracasado y repetía constantemente que ya no podía seguir viviendo así.
Ignacio, exhausto por el trajín de aquel día, abrumado por el dolor de cabeza que lo acompañaba desde hace más de una semana, la ignoró y entró en la habitación contigua. Ahí dormía su hija, Sofía, de apenas un año de edad. Mientras tanto, Olga, siempre detrás de él, continúo escupiendo una sarta de insultos que despertaron a la niña.
Ignacio detuvo sus pasos y, sin detenerse a pensar en lo que hacía, dejó caer su mano callosa sobre el rostro de Olga, y al llanto de la pequeña se unió el sonido seco y breve del manotazo.
Olga enmudeció, sorprendida. En su mejilla apareció una mano roja, como si un hierro caliente la hubiera marcado y designado a un nuevo grupo de vacas destinadas al matadero. Tras el desconcierto, respondió con puñetazos aquí y allá, mientras Ignacio, convencido de merecerlos, recibió todos sin oponer resistencia.
Al mismo tiempo, en las casas vecinas, algunos comentaban:
—Ahí están de nuevo.
—Ese mudo no pega una vale.
—Pobre niña. Siempre es lo mismo.
La pelea terminó cuando Olga, cansada de golpear a un hombre que no se defendía, no pudo soportarlo más y se echó a llorar en el piso.
Lleno de arañazos y posibles moretones, Ignacio cargó a la niña, salió de la habitación y buscó dentro del morral un oso de peluche que había encontrado en la calle aquel día. Se lo entregó a la criatura, entre muecas y mimos, hasta que por fin dejó de llorar. Nada lo hacía más feliz que ver a su hija sonreír; aunque las cosas no estuvieran saliendo bien.
Luego de varios minutos de calma, Olga se paró frente a él.
—Dime pues, ¿qué trajiste pa’ come’? ¿O acaso piensas que a mí no me da hambre?
Ignacio suspiró, le cedió a la pequeña y, con un ademan, indicó que saldría por unos minutos.
Al abandonar la casa, se volteó para contemplar aquella construcción cutre de latones. No era el mejor lugar del mundo para vivir, pero era su hogar.
Pensó en su madre y lo mucho que ella quería construir una vivienda digna y no aquel rancho, en el que había muerto sin poder cumplir su sueño. «Maldito el día en que naciste, Ignacio. Ese día lo perdí todo, incluso a tu padre que quizá era el único capaz de sacarme de este hueco; pero tenías que haber llegado tú a arruinarme la vida… Y pa’ remata’, llegaste mudo en un mundo donde la labia es lo único que importa».
Recordó, con amargura, que su madre tenía razón. Desde que era niño su incapacidad de hablar lo diferenció del resto y lo condenó a la soledad de los rechazados. Dejó la escuela a muy temprana edad y la cambió por mandados que hacía a sus vecinos para ganar algunas monedas. Años después, remplazó dicha actividad con trabajos de albañilería. Gracias a esto conservaba una columna desviada, la piel tostada por el sol y dos manos callosas capaces de golpear a una mujer. Este último hecho comenzaba a pesarle en la conciencia; era la primera vez que hacía algo así.
A dos esquinas de su casa cruzó a la derecha y siguió recto por tres cuadras más. Algunos vecinos lo saludaron por respeto y educación; otros para escucharlo emitir sonidos intraducibles a modo de saludo y burlarse a sus espaldas.
Luego de un tramo lleno de rostros conocidos y calles sin asfaltar, llegó hasta una bodega. Al verlo, el bodeguero puso mala cara y comenzó a cobrar los víveres que le había fiado la semana pasada. Ignacio, en medio de señas igual de pobres que él, explicó que no tenía nada para comer, que por favor lo ayudara nuevamente, y aseguró pagarle sin falta al día siguiente.
El bodeguero soltó un no rotundo; pero Ignacio no quería regresar a casa con las manos vacías y, a pesar de que iba en contra de sus principios, desesperado y hambriento, sintiéndose miserable, lloró mientras pedía la ayuda de aquel hombre.
Diez minutos después estaba de nuevo en casa, con un kilo de arroz y uno de mortadela.
Mientras Olga preparaba la cena, Ignacio se dedicó a limpiar la maleza del patio que amenazaba con entrar de un momento a otro en la vivienda. Sofía estaba dentro del corral que había en la sala, distraída con un móvil de animales de granja; podía pasar mucho tiempo así: era una niña que solo lloraba cuando tenía hambre o la despertaba algún ruido.
Ignacio limpió el patio hasta que el dolor en la zona lumbar floreció como recordatorio pertinaz de su condición. Colgó los guantes y se tendió sobre una silla, vencido también por la fatiga. Levantó la mirada hacia los nubarrones del cielo y aspiró con fuerza un aire frío y húmedo. Sus parpados cayeron lentamente...
Poco después, Olga lo despertó y le dio un plato rebosante de arroz con mortadela. Degustó la comida con lentitud, sin poder quitar la mirada del corral en el que Sofía ahora jugaba con su nuevo oso de peluche. Olga, sentada junto a él, devoró el plato que se había preparado, mientras observaba los nuevos rasguños que le había hecho.
Cerca de la medianoche, un aguacero azotó las calles del barrio, filtrándose por las goteras de los techos e inundando ranchos.
Acostados en la misma cama, Olga roncaba a un ritmo descompasado, mientras Ignacio pensaba en lo pronto que se acabarían los alimentos de la niña, quien dormía profundamente entre ambos, libre de preocupaciones, ajena a la realidad que le tocó vivir.
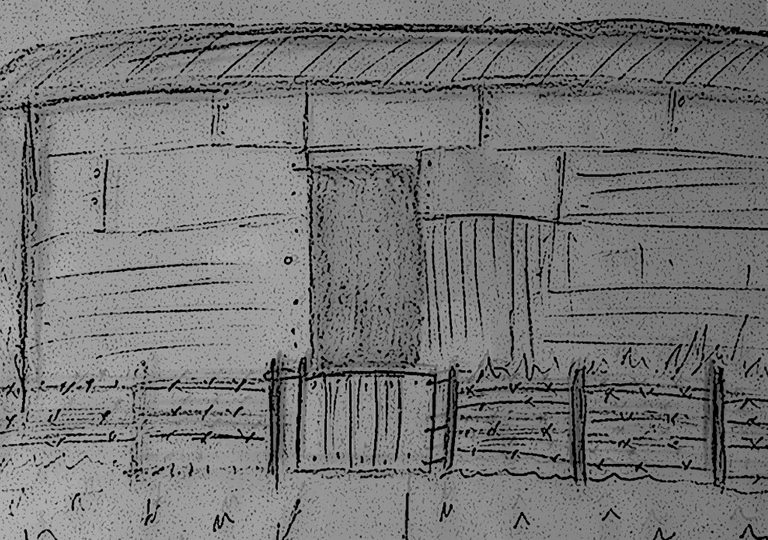
Al día siguiente, acostumbrado a levantarse temprano, Ignacio madrugó y se subió al transporte público, rumbo al mercado mayorista. Bajó en la parada correspondiente llevando consigo un bolso vacío, las esperanzas de tener un día mejor que el anterior y el recuerdo de una mala noche. No había dormido casi y su dolor de cabeza empeoraba. Antes de abandonar la casa notó que había comenzado a caérsele el cabello, pero no le dio mucha importancia.
El sol comenzaba a salir entre las nubes grises que aún surcaban el cielo. En las calles del mercado mayorista, vendedores deambulaban ofreciendo café y cigarrillos; camiones cargados con bultos de comida, sacos de frutas y hortalizas, ocupaban la avenida y la parte frontal de algunos negocios, mientras los hombres descargaban la mercancía; cestas repletas de plátanos viajaban en una carrucha de la que un muchacho tiraba sin importar a quien se llevara por delante; en una esquina alguien gritaba precios de oferta y algunos transeúntes se acercaban para comprar. Nadie quedaba indiferente ante el monstruoso mercado que no descansaba nunca.
Ignacio transitaba por aquellas calles, con los ojos bien abiertos, grabándose ubicaciones de puestos cuyos productos se veían más dañados y podridos.
Pasó frente a un camión cargado de aguacates, sorteó a varias personas y llegó hasta una esquina en la que una anciana, sentada en un banco desplegable, tenía sobre una mesita dos termos llenos de café, cajas de cigarros y chucherías a la venta.
Ignacio la saludó y tomó asiento a pocos metros de ahí, en la misma acera. Apoyó la cabeza sobre ambas manos y se quedó viendo a la gente pasar, pensando que debía hacer algo para cambiar su situación.
Poco después, una mano arrugada como el papel crepe, portadora de un vasito de plástico lleno de café negro y humeante, interrumpió sus pensamientos. Asintió agradecido mientras cogía el vaso y obtuvo de vuelta una sonrisa desprovista de dientes incisivos.
Meses atrás, cuando aún podía valerse del vigor que tenía su cuerpo para trabajar y probó suerte descargando camiones de frutas y verduras, llegó a ser un cliente fiel de la anciana. Intuía que ahora ella podía leer en su rostro que estaba desempleado y, debido a ello, le ofrecía lo que él no podía permitirse.
La gente continuaba en su vaivén incesante, mientras Ignacio se preguntaba qué hacer. Pensó en vender cualquier cosa, pero recordó lo problemático de la última vez que lo hizo: su incapacidad de comunicarse hacía estragos junto a su analfabetismo, porque a duras penas entendía el diez por ciento de las palabras que leía y estaba enemistado con los números hacía décadas.
Por otra parte, sus esperanzas distaban de tener un trabajo formal. En el pasado intentó emplearse de vigilante: recorrió supermercados, estacionamientos, hoteles y edificios con un currículo en la mano —documento redactado por un vecino suyo a un precio más alto de lo que valía—; pero al contar solo con experiencia laboral informal, la hoja de vida no decía nada relevante y nadie quería emplearlo.
Hubo un tiempo en cual quiso independizarse y ejercer todo lo que había aprendido durante sus años como ayudante de albañil, sin embargo, el no poder expresarse con propiedad arruinó tan prometedora empresa. Llegó a tener dos clientes con los que no quedó en buenos términos y guardaba en su memoria la disputa con el más conflictivo: un tipo adinerado y de lengua filosa que conoció a través de un amigo.
Al principio todo marchaba bien. Su amigo lo ayudó a pasar el presupuesto y le consiguió ayudante, un muchacho de quince años que había dejado el liceo y quería aprender el oficio de albañil. El objetivo era construir una habitación de huéspedes con baño incluido, situada en el patio trasero de un caserón inhabitado. Los dueños, en los que figuraba su jefe, estaban de viaje hasta nuevo aviso.
Un día después de almorzar, Ignacio durmió alrededor de media hora —acostumbraba a pasar el mediodía durmiendo—, y al despertar notó que el muchacho no estaba. Dio una vuelta por el lugar para ver qué hacía su ayudante y lo pilló saliendo del caserón por una de las ventanas panorámicas que, aparentemente, no tenía seguro.
El muchacho cargaba en las manos una licuadora que parecía nueva y costosa. Ignacio lo obligó a devolver lo robado y lo despidió. El resto de la semana estuvo trabajando solo y en busca de otro ayudante.
Al siguiente lunes cuando volvía a retomar la jornada con ánimos y un nuevo compañero, su jefe había vuelto de viaje y lo esperaba en la entrada del solar.
Bastaba ver la cara de perro que el hombre tenía para adivinar el desenlace. Pero Ignacio no sabía que el muchacho había robado del caserón otros objetos de valor antes que él lo pillara infraganti. Quiso explicar lo ocurrido, pero una retahíla de insultos y amenazas impidió cualquier intento de aclaración.
No conforme con esto, aquel hombre adinerado se aseguró de manchar la poca buena reputación del mudo.
Permaneció en la acera con el ceño fruncido. El vasito de plástico que tenía en sus manos había sido reducido a una pelota deforme. Definitivamente, el mundo no estaba hecho para él.
Tras la consumición, el café nadaba en la piscina de gases gástricos y el estómago era atacado por punzadas de dolor que Ignacio había aprendido a ignorar hasta bien entrada la noche.
Se levantó, palpó los bolsillos de su pantalón y sacó el dinero en efectivo que lo acompañaba. Tenía para tres pasajes. Con esa cantidad podía ir al centro de Valencia y probar suerte en las estaciones del metro.
Llevaba días planteándoselo gracias a un amigo del barrio que le dio la idea y varias tarjetas hechas a mano, en donde se leía, sobre pedazos de cartulina mal cortados, una letra de molde explicando su condición y pidiendo una colaboración.
Hurgó en otro bolsillo y sacó las tarjetas. Reconoció palabras como «mudo», «favor» y «desempleado». Nunca llegó a pensar que mendigar sería una opción, menos la última a sus casi cuarenta años. Imaginó a Sofía siendo invadida por el hambre y maldijo el día en que la vida tuvo el capricho de enmudecerlo.
Caminó hasta otra esquina y subió en el primer autobús que pasó en dirección al centro, decidido a dejar de lado el orgullo que le quedaba. El sol había terminado de alzarse y las nubes grises comenzaban a desvanecerse en el azul del lienzo.

Gracias por leer.
Si quieres saber qué pasará en la segunda parte, espera a la próxima publicación.
The rewards earned on this comment will go directly to the people(@juniorgomez) sharing the post on Twitter as long as they are registered with @poshtoken. Sign up at https://hiveposh.com.