
(Fotografía de Norberto Rebolledo)
Serían ya las dos y treinta de la tarde, y se escuchó una campanada del reloj, el único reloj que yacía en la cúspide del campanario, en la iglesia principal del pueblo, ya vieja y desteñida pero plagada de vitrales multicolores, cuadros, bancos de madera, tejas, gruesos muros de tierra pisada rojiza, lámparas de lágrimas, pisos con mosaicos pálidos cuyos dibujos de hojas y flores imitan un manto florido de la campiña, grandes ventanales y puertas enormes de una madera finamente labrada; por su puesto con candelabros y todas las imágenes bíblicas requeridas para cumplir las tareas en cada misa.
El reloj con sus campanadas marcaba el ritmo del pueblo, era como una cabalgata armoniosa que se entretejía en cada fase del día, tarde y noche del pequeño poblado. Los habitantes ataviados con sombrero, ruanas, chaquetas, abrigos, camisas y vestidos gruesos, algunos con bufanda, caminan por las calles empinadas y siempre observan al reloj, que indica cada momento importante: el inicio de las clases, la apertura del Banco, el comienzo de la actividad comercial, la atención del ambulatorio, las ventas en las bodegas, el primer lanzamiento del juego de “softball” vespertino del fin de semana, las distintas misas de la tarde y noche, los encuentros fortuitos y agasapados de los enamorados bajo la sombra de los árboles de la plaza, los juegos de los niños al salir de clase, la instalación del mercadito popular los domingos antes de la misa, la mascada de “chimu” de los campesinos alrededor de la plaza, la traída de los insumos agrícolas para los cultivos de hortalizas, el inicio del riego, la aplicación de los plaguicidas y fungicidas, el arado necesario y agotador, la recolección de la cosecha,…
Este ritmo acompasado del reloj con la vida cotidiana del pueblo, se interrumpió una sola vez, justo cuando marcaba las dos y treinta de la tarde.
Juanita subía por la calle principal con sus cinco hijos, con correa en mano para evitar que sus dos hijos mayores siguieran peleando, cuando giro su rostro hacia la iglesia, con sus grandes ojos azabaches buscó el movimiento de las manecillas del reloj, escuchó la campanada de las dos y treinta y con estupefacción no las vio moverse; detuvo su paso y los niños la empujaban para que continuara su camino, ellos sabían que era la hora para comprar el pan azucarado o la quesadilla en la panadería de la plaza que quedaba a tres cuadras más arriba de la iglesia.
-¡Pedrito!, dijo con voz firme Juanita a su mayor hijo, ¿el reloj se detuvo?
El niño con incredulidad no le hizo caso a la madre, ya que a sus once años, esto nunca había pasado, y más si sabia que su padre era el que todos los días, subía hasta el campanario y daba cuerda al reloj del pueblo.
José, el padre del niño y esposo de Juanita, era ayudante del herrero del pueblo y también había tenido la responsabilidad desde hace quince años en mantener activo el reloj de la iglesia, la Alcaldía y la Prefectura le pagaban una modesta suma de dinero por esta responsabilidad, con ese dinero podía comprar algo para la comida semanal de su gran familia.
José, un hombre pequeño de tez morena, rasgos toscos, manos fuertes, regordete y silencioso; siempre cruzaba apresurado la plaza para cumplir con su tarea en mantener el reloj del pueblo en buen estado, funcionando cabalmente. Para esto, José tenía la única copia de una llave antigua que abría una gruesa y pesada reja, que se encontraba al final de una estrecha escalera que ascendía por encima del campanario de la iglesia, y llegaba al corazón del reloj. Esta llave se la había asignado el cura del pueblo, quince años atrás, por supuesto que no era el mismo cura que en ese nefasto día se encontraba dirigiendo la iglesia del pueblo.
Pedrito, instintivamente levantó la mirada y se dio cuenta que su mamá tenia razón, con alarma respondió:
-¡Mamá como que usted dice la verdad, el reloj se detuvo!, ¿Qué vaina habrá sucedido?
No había transcurrido diez minutos, cuando la gente que se encontraba en las bodegas, comercios, banco y viviendas alrededor de la plaza y de la iglesia, salieron a la calle para observar ese extraño momento de ver el reloj detenido.
Un borrachito de la plaza, sonriente, mostrando sus dientes manchados por el “chimú”,dijo:
-¡Carajo, el pueblo se jodio…!
La verdad es que Juanita, junto a sus hijos corrió hacia su casa, en su mente estaba presente la imagen de su esposo, ¿le habrá pasado algo?, ¿se quedaría dormido esta mañana?, ¿estaría tomando aguardiente “miche” con el compadre?, ¿será que el cura le asignó unas tareas que le impidieron cumplir su función?, bueno una serie de preguntas se le agolpaban en su mente, haciéndole aparecer una leve jaqueca.

(Fotografía de Norberto Rebolledo)
A la entrada de la Alcaldía, estaba el Alcalde, un hombre de mediana estatura, ojos color agua miel, con mejillas rosadas, bien vestido y con buen léxico, había ganado unas elecciones gracias a engaños y promesas no cumplidas, utilizaba el prestigio de su nombre familiar y del respaldo político que le brindaba el Gobernador de turno; daba instrucciones a sus empleados más cercanos, muchos de ellos le debían favores, o eran cómplices de sus turbios negocios.
-Efrén, si tú mismo, vete inmediatamente a la iglesia y tráeme a ese granuja de cura, ese comunista deberá comparecer ante la ley.
Con voz firme y mal carácter el Alcalde se refería del cura del pueblo, un hombre inteligente, que usaba gruesos anteojos, tenía una voz melodiosa que en ocasiones podía confundirse con un hombre amanerado, tenía una estatura similar a la del Alcalde, siempre usaba su indumentaria clerical en forma impecable, le gustaba mucho todo tipo de animal doméstico o silvestre, y en los patios de la casa del cura existía un pequeño zoológico. El daba albergue a cualquier persona, además apoyaba y mantenía las casas de los huérfanos, así como a las casas que ayudaban a las madres solteras, viudas y madres adolescentes. También, tenía un trabajo social con los campesinos más humildes, pero su mayor vocación era hacia los niños del pueblo.
Efrén llegó corriendo a las puertas de la iglesia, con cinco policías que le había asignado el Prefecto, un hombre mal encarado, tío del Alcalde y terrateniente de las mejores tierras de flores del sector.
Con fuerte voz, Efrén dijo:
-¿Está el Padre Antonio? - se escucha un silencio que lo interrumpe el sonido de una gotera, los ladridos de dos perros y el canto de pequeñas aves que cruzaban las tejas de la iglesia.
-¡Padre Antonio lo solicitan en la Prefectura! - gritó Efrén retumbando su voz en las paredes y vitrales de la iglesia.
En ese momento, el cura apareció presuroso y dijo:
-Hijo mío, ¿qué acontece?, ¿en qué puedo ayudarle?, ¿desea tomarse un café o comer panecillos recién horneados?
Efrén dudó un momento, ante esa tentadora invitación, pero por temor al Alcalde dijo:
-No Padre, gracias, pero debe acompañarme inmediatamente… Usted sabe que el Alcalde no aguanta espera alguna, así que vengase inmediatamente.
El cura salio y acompañó a la comitiva hasta la Alcaldía.
Juanita al llegar a su casa, no encontró a José, esto la llenó de nervios y angustia, así que comenzó a llorar, seguía pensando en algún hecho trágico. Con sus lágrimas en sus mejillas, abrazó a sus cinco hijos y sin decir palabra alguna empezó a orar en silencio.
(Continúa en la próxima publicación)
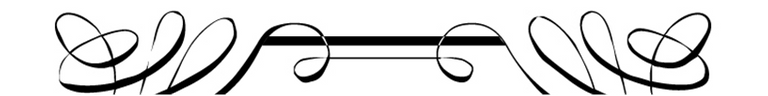
Muy buen post. La historia atrapa. Seguiré leyendo, te invito a pasarte por mi perfil!
gracias, te deseo exito y mucha felicidad.
POST votado por el equipo de
@votovzla
gracias, les deseo mucho exito en sus actividades