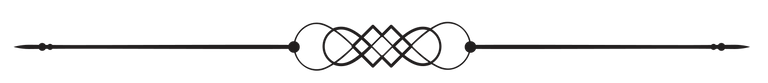“Un instante después mi ser sentíase penetrado de un inmenso deseo de caer, una ansia, una ternura hacia el abismo, una pasión absolutamente indominable.”
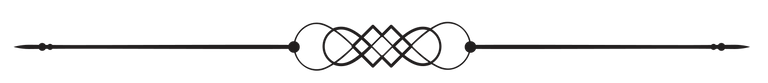
Los intestinos son uno de los órganos más complicados de preparar cuando se trata de cocina, sin embargo, de los más exquisitos. Los riñones saben a orina, el corazón tiene puro gusto a sangre. Los intestinos tienen algo más sutil, que se combina y desaparece con cualquier hierba o polvo que le apliques. Lo incómodo de los intestinos es su textura; gomosa, desagradable al contacto con los dientes. Si no están bien cocidos, pueden confundirse por caucho delgado en cualquier restaurante coreano de mala fama. Tiras de hule suave, comestible, con un aroma a tripas que muere con un poco de ajo y mantequilla. Una exquisitez.
El cocinero no conoce el aseo personal. No obstante, sí que conoce de comida, y el plato de entrañas es su especialidad: una fina preparación de intestino delgado, delicadamente cortado en trozos. A las tripas se le agrega ají en polvo, piezas de repollo y cebolla, algo del 'polvo mágico' del cocinero, y un poco de sal. Todo salteado cuidadosamente con hojas de sésamo y servido con más sésamo de decoración por encima.
Entonces; tenemos a este insano hijo de puta, desagradable a la vista y al olor, este cabrón que cocina con sus manos cochinas, que fuma sobre el ajo; un pobre intento de simio que eructa sobre los guisos y recoge trozos de verdura del suelo pegostoso, y a su lado estoy yo. El asistente, el pequeño granuja que lava los platos y cuya únicas palabras válidas son "sí", "seguro", "claro".
Este pequeño idiota que pierde su juventud por doce mil pesos mensuales más propinas, un simple extranjero cuya suerte lo trajo hasta esa cocina, porque trabajando más cobraba menos en lugares mejores; un alto muchacho que quiere aprender todo lo que pueda de ese animal que es el pintor de la sonrisa sobre el rostro de cada cliente.
Así que estás de nuevo en la cocina, de nuevo, tras tu pequeño escape al baño para evitar el ardor. Te duele el estómago, te sientes indigesto; no sabes si por el continuo mal olor del cigarrillo sobre los cortes de repollo, el cebollín en mal estado, o la cantidad de aceite en el aire. Te sientes asqueado pero ansioso. Desesperado.
Hoy es el día, hoy vas a aprender a cocinar el famoso plato de intestinos que tan detalladamente elabora el cocinero. Esta es tu oportunidad. Por fin, después de seis meses aparece este pequeño chance de crecer en un empresa que no crece; no quieres echarlo a perder. No quieres desaparecer. Te desvelas pensando los posibles métodos ocultos del cocinero para preparar tal manjar. El simple pensamiento de cometer un error no te deja dormir; no te permite cerrar los párpados un solo instante durante dos días. Te carga, te pesa, te jode, te consume el ánimo, las ganas, el sexo, todo te sabe a intestinos. Todo te sabe a esa delicia inmunda que cocina aquel puerco sudoroso vestido con delantal. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo es posible? Las preguntas te llenan la cabeza de más preguntas. Te anulan el sueño, te quitan ese precioso ámbito de perfección que tienes y te atragantan de odio, de envidia, de intestinos y más asco por el cerdo aquel. Tal vez eso de que la saliva modifica el sabor sea cierto; ¿Y si le tira un par de flemas mientras sofríe la cebolla? ¿Cómo le queda tan delicioso?
Pasas la primera prueba, un poco sobrecocido, pero la pasas. Se ve contento por tu resultado, pero sigues ofuscado intensamente. No está como el suyo. Aún le falta cariño, sazón. Necesitas hacerlo mejor. Segundo intento, se quemó el ajo. Tercero, faltó aceite. Ya para el quinto empieza la desesperación. Pierdes la cocina. Un peso inexistente en inhumano recae sobre tus hombros, mientras sientes cómo cada pedazo de tu visión se quiebra. ¿Y si me bota? ¿Por qué no puedo hacerlo mejor? ¿Por qué tiene que presionarme de esta manera?
Entonces la respuesta a tu nube gris aparece, te golpea y se va como un rayo. Ahora lo tienes cada vez más claro. En un último y forzado intento por lograr tu platillo, abres la garganta del cerdo que queda en la cocina; un corte limpio, casi quirúrgico y rápido, y dejas que la sangre corra dentro de un bol bastante grande. Un olor a carnicería sin refrigerar permea la cocina y se come la sensación aceitosa del ambiente. Cuando ya toda la sangre del animal llena el envase, procedes a abrir con delicadeza el estómago del puerco; destacas piezas de grasa hasta llegar a la caja, y retiras los intestinos. Enganchas lo que queda de ese ser y finalmente lo introduces con firmeza en el freezer donde están las piezas completas de carne.
Una vez terminado y pulido cada detalle, cuando ya estás seguro de haberlo previsto y cuidado todo, procedes a la evaluación final, la prueba. Tomas un corte mediano y lo introduces en tu boca, junto con algo de repollo, cebolla y la característica salsa que se forma cuando el ají, los fluidos del intestino y las grasas se juntan; degustas tu victoria con devoción y alegría. Por fin, está listo.
Ahora sólo tienes que explicar la repentina ausencia del cocinero.