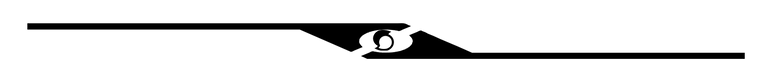Lucía tenía una habilidad especial para capturar la esencia de los atardeceres. Cada día, cuando el sol empezaba a descender en Buenos Aires, ella salía con su cámara en mano, lista para inmortalizar esos momentos mágicos. La ciudad, con su mezcla vibrante de colores y sombras, le ofrecía un escenario ideal para sus fotos.

Una tarde, mientras buscaba el lugar perfecto para su toma, Lucía decidió aventurarse a un rincón menos conocido del barrio de San Telmo. Se adentró en una callejuela estrecha, llena de paredes cubiertas de grafitis y balcones antiguos de hierro forjado. Al llegar al final de la calle, descubrió una humilde azotea abandonada. La subida fue complicada, pero el esfuerzo valió la pena.
Desde la azotea, Buenos Aires se veía como un lienzo vivo de luces y sombras, edificios antiguos y modernos. El cielo se teñía de tonos rojos, naranjas y púrpuras, creando un espectáculo que sólo Lucía podía captar en su plenitud. Emocionada, preparó su cámara y comenzó a disparar una serie de fotos, cada una más hermosa que la anterior.
En medio de su sesión, un viejo inquilino del edificio apareció, sorprendido de verla allí. Sin embargo, al ver el entusiasmo de Lucía y las fotos que tomaba, también quedó fascinado. "¡Hace años que no veo desde esta perspectiva!", exclamó el anciano. Lucía le pasó la cámara para que pudiera ver aquellas imágenes. El hombre se emocionó al ver cómo Lucía lograba hacer que la ciudad se viera más viva y hermosa de lo que jamás había imaginado.
Las fotos de esa tarde se convirtieron en algunas de las más apreciadas de Lucía. Para ella, no era solo la belleza del atardecer lo que hacía especial a cada imagen, sino también las historias y las personas que encontraba en su camino. Cada fotografía era un testimonio de la vida y el amor por su ciudad, una Buenos Aires que florecía con luz dorada cada día, solo para ser capturada por el arte de Lucía.
Foto(s) tomada(s) con mi smartphone Samsung Galaxy S22 Ultra.